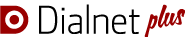La sangría como recurso terapeútico en las enfermedades mentales en el México del siglo XIX
- Autores: Benjamín Dultzin, Andrés Aranda Cruzalta, María Blanca Ramos de Viesca
- Localización: Salud mental, ISSN 0185-3325, Vol. 25, Nº. 6, 2002, págs. 53-58
- Idioma: español
- Enlaces
- Dialnet Métricas: 1 Cita
-
Resumen
- español
Herencia de la tradición galénico-hipocrática, la sangría fue uno de los recursos terapeúticos más empleados en la Antigüedad. La sangría era una forma de depletar o purgar al enfermo de uno o varios de los cuatro humores que había producido en exceso alguna parte del cuerpo o que se habían atascado en los órganos. La sangría fue introducida en México por los españoles durante la Conquista. Los médicos Agustín Farfán y López de Hinojosos la recomendaban casi para todos los padecimientos. En México, la sangría cayó en desuso a partir de que se encontraron nuevas explicaciones fisiopatológicas de la enfermedad, que durante el siglo XIX se basaron en las nuevas teorías de daño celular.
Durante el siglo XIX, se pensaba que, en los estados pletóricos, en los primeros momentos de excitación o irritación celular, los vasos sanguíneos respondían con una vasoconstricción seguida de una vasodilatación, lo que provocaba que la sangre corriera en cantidad proporcional a la intensidad de la inflamación y se estancara en la lesión. Este estado, llamado pletórico, disminuiría con la extracción de sangre, que a su vez surtiría un efecto regulador sobre el sistema nervioso. La plétora se manifestaba por malestar general, torpeza en los movimientos, fatiga cerebral, bochornos, cefalea y tendencia al sueño. Los sujetos más propensos a padecerla eran individuos con temperamento sanguíneo y las mujeres con vida sedentaria, trastornos de la menstruación y durante el embarazo.
En México, la sangría se utilizó para tratar enfermedades mentales. Ignacio de Bartolache la recomendaba para pacientes histéricas, aunque con pocos resultados. En la literatura médica mundial de la época, que se sabe fue estudiada y aplicada por los médicos mexicanos, se encuentran recomendaciones de autores como Pinel, Broussais, Esquirol, Ellis y Morel, quienes la indicaban para la histeria, algunos tipos de manía, los estados melancólicos, la demencia, la catalepsia, el sonambulismo, la epilepsia, la apoplejía, la hipocondria y el idiotismo. Específicamente en el Hospital de San Hipólito, se aplicaba en sujetos con temperamento sanguíneo o apoplépticos, en congestiones cerebrales, y su uso era restringido en la manía.
El método para sangrar a los enfermos era por medio de sanguijuelas para una extracción local; las generales se realizaban por la incisión en una vena. La sangría constituye un buen ejemplo de cómo la terapeútica se va ajustando a las nuevas teorías médicas de la lesión celular imperantes en la época.
- English
Bloodletting was a therapeutic resource issuing from the GalenoHippocratical medical tradition. It was applied to purge or deplete one or more humors excessively produced by or accumulated in some organ or part of the body. The bloodletting procedure was introduced in Mexico by the Spaniards during the Conquest. The early medical authors, Agustín Farfán and Alonso López de Hinojosos, recommended it for almost every illness. In Mexico, bloodletting became useless at the end of the XIXth Century, when new physiopathological ideas, including those related to cellular theory, were accepted. In the XIXth Century, the vigent concept about plethoric states was formulated in physiological terms: after initial excitation or irritation steps, the blood vessels responded with vasoconstriction followed by vasodilatation, and consequently blood flowed in proportional quantity to inflammation; after that, blood became stagnant and then bloodletting had beneficial effects over plethora and regulation over nervous system. Plethora’s symptoms were: torpidity, malaise, cerebral fatigue, headache, flushes, and somnolence. People at risk of having plethora were individuals with sanguineous temperament, sedentary women mainly if they had mentrual disturbances and during pregnancy. Bloodletting was employed in Mexico to treat mental diseases. Ignacio de Bartolache recommended it to hysterical patients; his reported results were poor. In the XIXth Century, international medical literature consulted by Mexican medical practitioners, as were the works by Pinel, Broussais, Esquirol, Ellis, Morel, bloodlatting was indicated in hysteria, mania, melancholical sates, catalepsy, demency, sonambulism, epilepsy, apoplexy, hypocondria, and idiotism. At San Hipolito Hospital, bloodletting was practiced in individuals with sanguineous temperament, apoplectic, with cerebral congestion and its use in mania was restricted. The bloodletting method was leeches application for local extraction or general bloodletting by vessel incision. Bloodletting is a good example to show how medical treatments can adjust to new medical theories.
- español
© 2001-2025 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados